¿Sabías qué?: Hoy 12 de julio se cumplen 121 años del nacimiento de Pablo Neruda
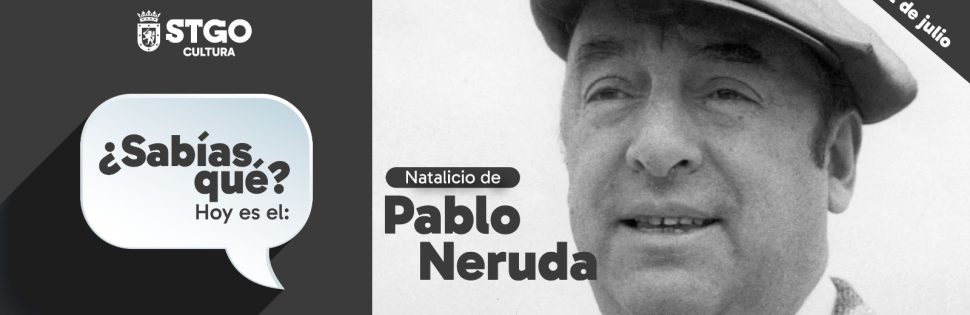
Cuando se conmemora un nuevo aniversario del nacimiento del poeta Pablo Neruda en la ciudad de Parral, revisamos la historia de su llegada a Santiago y sus primeros recorridos por la ciudad
En marzo de 1921, un joven Ricardo Reyes Basoalto llegaba en el tren nocturno a la Estación Alameda de Santiago con “un baúl de hojalata” en que venían sus escasas pertenencias. Venía de Temuco y traía la cabeza llena de sueños. No cumplía aún 17 años y había nacido el 12 de julio de 1904. El joven provinciano había vivido, antes de llegar a Santiago, en su natal Parral y en Temuco, donde se publicaron sus primeros poemas mientras era estudiante secundario del liceo de la ciudad. La historia dice que llegó directo a arrendar una pieza en la calle Maruri N°513, vereda oriente entre las calles Rivera y Cruz, una pensión un poco alejada del centro de la ciudad, al otro lado del río. Lo más probable es que los arreglos para que alojara ahí fueran hechos por su padre, José del Carmen Reyes, deseoso de que su hijo estudiara en el Pedagógico y dejara los devaneos propios de la adolescencia y, sobre todo, que dejara de una buena vez la inútil poesía.
Junto con el poeta llegarían a ese mismo lugar, ya mítico, un par de poetas que se harían parte de su vida santiaguina, eran Tomás Lago y Romeo Murga que, junto a otros como Alberto Rojas Jiménez, Rubén Azócar y Juvencio Valle darían forma a la generación literaria de 1920. La bohemia, los excesos y una vida en permanente desorden, llevaría a varios de ellos a muertes tempranas, enfermedades crónicas como la tuberculosis y estadías en la cárcel, todo muy de acuerdo a las vidas extremas de sus poetas de cabecera: Baudelaire, Verlaine y Rimbaud.
A diferencia de lo que cuenta la historia más conocida, el joven Reyes no se matriculó en la carrera de Pedagogía en francés como primera opción. Según algunos de sus biógrafos y en sus Memorias, Neruda recuerda que lo primero que hizo fue matricularse e ir a unas clases en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile, ubicada en ese entonces en la calle República N°517, esquina de Toesca. Su paso por las aulas de esa escuela fue fugaz: el encuentro abrupto con la geometría descriptiva lo hizo comprender que había cometido una tremenda equivocación.
En sus memorias, “Confieso que he vivido”, el poeta recuerda esos días: “Me refugié en la poesía con ferocidad de tímido… En la calle Maruri, 513, terminé de escribir mi primer libro… En las tardes, al ponerse el sol, frente al balcón se desarrollaba un espectáculo diario que yo no me perdía por nada del mundo. Era la puesta de sol con grandiosos hacinamientos de colores, repartos de luz, abanicos inmensos de anaranjado y escarlata. El capítulo central de mi libro se llama «Los crepúsculos de Maruri». Nadie me ha preguntado nunca qué es eso de Maruri. Tal vez muy pocos sepan que se trata apenas de una humilde calle visitada por los más extraordinarios crepúsculos”.
Una vez instalado en el Instituto Pedagógico, ubicado por ese entonces en Delicias 178, en la actual esquina de Cumming y la Alameda, el joven Reyes comparte con algunos de los mil estudiantes de pedagogías, y cursa los cuatro años de la carrera de Pedagogía en francés. En definitiva, no se presenta a dar los exámenes finales, y a pesar de no ser un alumno brillante, aprueba en distintos
niveles materias como francés, lingüística, latín y pedagogía.
Por otra parte, su labor de poeta se consagra al obtener en octubre de 1921 el Primer Premio en el concurso de la Federación de Estudiantes de Chile, con su poema «La Canción de la Fiesta», que es luego publicado en el periódico «Claridad».
Luego de pasar su primer período en la pensión de la calle Maruri, se traslada a vivir en distintos lugares del centro poniente de la ciudad, en las cercanías del Pedagógico. Vive en la calle Padura, actual Almirante Montt, cerca de la Plaza Manuel Rodríguez, en 1922, luego se traslada a la Av. España con Alejandro Serani, y es en Echaurren 330, donde conoce a Albertina Rosa Azócar.
Su primer libro, “Crepusculario”, fue publicado en 1923 por ediciones Claridad, no sin antes resolver las dificultades propias de una vida de universitario pobre. Dice Neruda en sus Memorias:
«Para pagar la impresión tuve dificultades y victorias cada día. Mis escasos muebles se vendieron. A la casa de empeños se fue rápidamente el reloj que solemnemente me había regalado mi padre, reloj al que él le había hecho pintar dos banderitas cruzadas. Al reloj siguió mi traje negro de poeta. El impresor era inexorable y al final, lista totalmente la edición y pegadas las tapas, me dijo con aire siniestro: “No. No se llevará ni un solo ejemplar sin antes pagármelo todo.” El crítico Alone aportó generosamente los últimos pesos, que fueron tragados por las fauces de mi impresor, y salí a la calle con mis libros al hombro, con los zapatos rotos y loco de alegría».
Los poemas que formarán parte de sus dos primeros libros, el citado “Crepusculario” y luego los “Veinte poemas de amor y una canción desesperada” serán el resultado de su tránsito por la ciudad, sus idas y venidas cruzando el río, luego en los alrededores de las calles Echaurren, Avenida España y García Reyes, y por cierto de sus largas tardes en el Instituto Pedagógico y algunas
noches de bohemia.
Tomás Lago recuerda la ciudad de esos días: “La ciudad de Santiago mirada desde afuera tenía una luz panorámica, un aire ilustre que se lo daban el asfalto trinidad, los coches con aurigas
uniformados – de bota inglesa con dobleces de cordobán amarillo – y los pijes de la calle Huérfanos que se paseaban por medio de la calzada. […] Pero estaban los cafés a la europea, el Olimpia, con sillas de metal y billares, al estilo del que aparece en la Viuda Alegre. Había salas de esgrima que preparaban para los duelos “a primera sangre”, pianofortes que tocaban la Boheme. […] Era lo extenso lo primero que llamaba la atención. ¡Pero había tantas cosas!».
Es en ese Santiago que, Ricardo Reyes Basoalto, ya convertido en Pablo Neruda, da inicio al prolífico trabajo poético de su vida.
